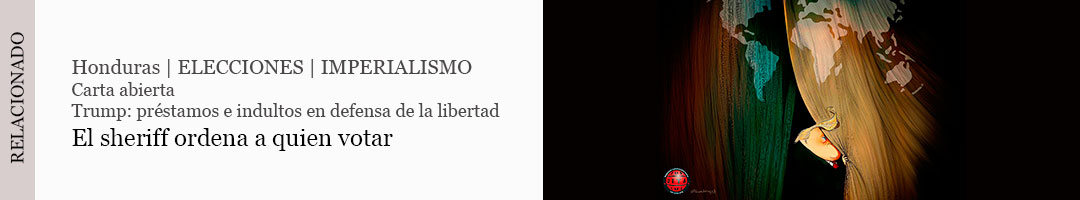Joesley Batista: emisario de nadie
En un continente acostumbrado a que la realidad se burle de la ficción, Joesley Batista, copropietario de JBS, decidió agregar un capítulo nuevo al manual del realismo mágico. El magnate de la carne, más famoso por hacer temblar gobiernos que por salvarlos, despegó de São Paulo hacia Caracas para pedirle a Nicolás Maduro una renuncia “dialogada” al estilo Donald Trump.
Carlos Amorín
9 | 12 | 2025

Así, sin mandato, sin investidura, sin Estado detrás, solo su Bombardier 7500, su fortuna y esa autoconfianza tan latinoamericana con la que algunos multimillonarios creen poder resolver crisis políticas mientras el resto apenas logra resolver la lista del supermercado.
Bloomberg y medios brasileños reconstruyeron la “patriada”: la noche del 23 de noviembre Joesley levantó vuelo rumbo al corazón del chavismo, supuestamente para ofrecer una salida negociada del laberinto venezolano.
Su empresa, JBS, se apuró a aclarar que el viajero “no representa a ningún gobierno”. Una frase que en América Latina no tranquiliza a nadie: exactamente los que más influyen son los que no representan a nadie.
El viaje coincide con el llamado directo de Donald Trump exigiendo la renuncia de Maduro. Coincidencia, presión combinada o sincronía de intereses, el resultado es el mismo: la política exterior estadounidense terceriza gestiones en empresarios de confianza, como quien encarga una encomienda urgente a un courier privado. Si algo define nuestro tiempo es esta diplomacia por subcontratación: gobiernos débiles ceden terreno, y el capital –más rápido, más opaco, más impune– avanza donde los Estados retroceden.
Pero Batista no llegó a Caracas como un improvisado. Durante los años más duros de la crisis alimentaria venezolana, su conglomerado fue proveedor clave de carne y pollo para el gobierno.
Cuando la población hacía colas interminables y el salario se pulverizaba, los barcos frigoríficos seguían entrando. Hoy ese pasado comercial es presentado como credencial diplomática: el hombre que abasteció al país hambriento ahora pretende convencer al líder de que dé un paso al costado.
Una parábola latinoamericana perfecta: la economía sosteniendo a la política, y la política sosteniendo a la economía… hasta que uno de los dos decide cambiar las reglas del juego.
En Estados Unidos, según filtraciones, estaban al tanto del viaje, pero sin exposición pública. El viejo truco imperial: mirar de reojo, dejar hacer, evaluar después. Si funciona, se celebra la “creatividad diplomática”.
Si fracasa, se niega toda participación. En el fondo, el verdadero mensaje es que ya ni la presión del norte se ejerce desde embajadas o departamentos de Estado, ahora circula en jets privados que despegan entre gallos y medianoche.
Del otro lado del puente aéreo, Maduro sigue instalado en su narrativa constante: complots externos, sanciones injustas, conspiraciones tejidas en Miami. La visita de Joesley no lo movió un centímetro.
Ni renuncia, ni transición, ni diálogo real. Apenas un episodio más que Caracas puede usar para alimentar su retórica del enemigo omnipresente. El magnate regresa a São Paulo; Maduro continúa encapsulado; la crisis sigue siendo crisis.
Pero el episodio deja una postal que vale más que la anécdota: la diplomacia clásica ha sido reemplazada por una red flexible de operadores privados, contratistas políticos, proveedores de Estado y hombres de negocios que se sienten con derecho a intervenir donde los diplomáticos ya no pueden o no se atreven.
La era de la geopolítica líquida, donde las fronteras del Estado se disuelven y la política exterior se negocia entre corredores alfombrados y hangares exclusivos.
Lo de Joesley no es una excentricidad: es una síntesis. De la captura corporativa del Estado brasileño, del derrumbe institucional venezolano, de la decadencia de la diplomacia regional y del nuevo ecosistema donde quienes concentran riqueza también concentran interlocución política.
En palabras simples: en esta parte del mundo, unos pocos vuelan mientras los demás apenas miran cómo levantan vuelo.
El viaje a Caracas no cambió el destino de Venezuela, pero iluminó –otra vez– la fragilidad del continente: basta que un empresario decida jugar al estadista para que los gobiernos queden reducidos a espectadores de su propia tragedia.