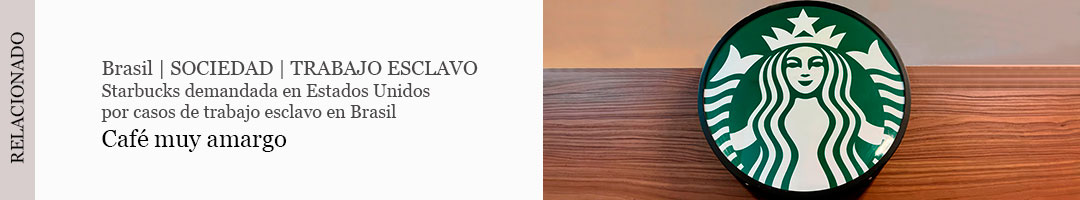Frank Ulloa Royo
22 | 12 | 2025

La historia del café que llega a las vitrinas de Starbucks no empieza en la máquina de espresso ni en la sonrisa del barista. Comienza en las laderas de Costa Rica, donde hombres y mujeres —en su mayoría migrantes nicaragüenses y panameños, junto a familias rurales costarricenses— doblan la espalda para llenar cajuelas de fruta roja.
Cada una de ellas, de unos 12,5 kilos de café en grano, se paga a 1,138 colones (unos US$ 2,00). Un recolector experimentado puede llenar entre 8 y 12 cajuelas en una jornada, lo que equivale a 9,000 – 13,600 diarios (US$ 17 – 26).
La medida tradicional, la fanega, resume la paradoja: 20 cajuelas equivalen a una fanega, y el pago al recolector ronda los 22,760 colones (US$ 43,00).
Mientras tanto, el precio internacional del café se dispara y las ganancias de la transnacional se multiplican. El grano que se vende como símbolo de sofisticación y estatus en las ciudades globales, nace de un trabajo marcado por la precariedad, la falta de seguridad social y la ausencia de organización sindical.
En Costa Rica, el salario mínimo oficial hace que muchos costarricenses eviten la cosecha, dejando el trabajo en manos de migrantes e indígenas de pueblos originarios que aceptan, por necesidad, condiciones muy duras. La explotación, entonces, se invisibiliza: se presenta como “oportunidad” para quienes cruzan fronteras, mientras se normaliza la desigualdad en el campo.
El café que se sirve en Nueva York o San José, con espuma perfecta y nombres exóticos, esconde la realidad de quienes lo recolectan. Los dividendos de la transnacional se sostienen en la espalda de trabajadores que reciben apenas US$ 43,00 por fanega, mientras el mismo café se vende a precios que multiplican ese valor por diez o veinte en una sola jornada de ventas.
La cadena es clara: la explotación comienza en el cafetal y se prolonga en la cafetería. En el campo, el recolector invisible. En la ciudad, el barista precarizado. Ambos sostienen con su trabajo la maquinaria de consumo global, ambos comparten el mismo cansancio y el mismo deseo de justicia.
La pregunta que queda abierta es si los trabajadores rurales y urbanos podrán reconocerse en el mismo espejo, tender puentes entre la cajuela y la taza, y transformar el café cotidiano en símbolo de dignidad.
La organización sindical, bloqueada en Costa Rica por políticas antisindicales y por una cultura de silencio, es la herramienta que puede convertir esa rutina en resistencia.
El café de Starbucks, vendido como expresión burguesa, lleva en su aroma la memoria de la explotación.
El café que servimos cada día alimenta la riqueza de Starbucks, pero también desnuda una paradoja: detrás de la pulcritud de las vitrinas y el clímax confortable de los locales, persiste la invisibilidad de quienes sostienen largas jornadas con salarios insuficientes. La pregunta es si aceptaremos esa rutina como normalidad, o apoyamos la lucha de los sindicatos en Estados Unidos, que se mantienen movilizados desde noviembre último.
La lucha por la dignidad laboral no conoce fronteras: el mismo aroma recorre cafeterías en Nueva York y San José. El mismo cansancio se acumula en las piernas, el mismo deseo de justicia late en los trabajadores. La organización sindical es el puente capaz de transformar esa rutina en resistencia y ese café cotidiano en símbolo de dignidad.
Sin embargo, en Costa Rica los intentos de articularse —como los impulsados por Rel UITA— han chocado siempre con políticas antisindicales y con una libertad sindical inexistente, que impide que la voz de los trabajadores se convierta en fuerza colectiva.
En Nueva York, los baristas decidieron romper el silencio. Bajo el lema “Sin contrato, no hay café”, miles de trabajadores transformaron la rutina en rebeldía.
La huelga nacional, iniciada en el simbólico Red Cup Day, interrumpió ventas millonarias y se convirtió en un símbolo político y social. El sindicato Starbucks Workers United expuso lo que antes se ocultaba: horarios impredecibles, hostigamiento moral, salarios insuficientes y persecución antisindical. La presencia de figuras como Bernie Sanders y Zohran Mamdani en los piquetes elevó la protesta a un debate nacional sobre desigualdad y poder corporativo. Allí, la huelga es un derecho ejercido con fuerza, aunque no sin riesgos, y la protesta se convierte en pedagogía pública.
Las condiciones son las mismas que en Estados Unidos y en Costa Rica: largas jornadas de pie, presión constante, riesgos invisibles.
Pero en Costa Rica la huelga es una medida que rara vez se produce. El miedo al despido, la desconfianza social hacia la protesta y un sistema judicial que no favorece la negociación colectiva, hacen que muchos trabajadores y trabajadoras aguanten en silencio.
La precariedad se disfraza de estabilidad, y la resistencia se fragmenta en quejas individuales más que en movimientos colectivos. El café se sirve con aparente calma, mientras la dignidad se erosiona en silencio.
Ambos escenarios muestran que la precarización no es un accidente, sino una estrategia global. La diferencia está en la capacidad de los trabajadores para organizarse y convertir la indignación en acción colectiva. En un país, la dignidad se defiende en la calle; en el otro, se resiste en silencio.
En este panorama, el papel de la UITA adquiere un valor singular. Como organización internacional, articula capacidades de los sindicatos, construye puentes entre las luchas dispersas, acompañando a los trabajadores del sector servicios, al tiempo que da visibilidad a quienes enfrentan políticas antisindicales en países como Costa Rica.
La pregunta es urgente: ¿qué pasaría si los baristas en Costa Rica y otros países se reconocieran en el espejo de sus compañeros en Nueva York? ¿Qué fuerza tendría un sindicato que uniera las voces dispersas de quienes hoy trabajan en silencio, respaldado por la UITA?
La dignidad no se regala en una taza de café; se conquista en la palabra compartida, en la decisión de no aceptar como normal lo que es injusto. La historia demuestra que la organización colectiva no solo es posible, sino necesaria para que el trabajo deje de ser sinónimo de precariedad y vuelva a ser un espacio de vida digna.
La UITA, con su experiencia y alcance internacional, puede ser el catalizador que transforme la resistencia aislada en un movimiento capaz de cruzar fronteras y convertir el café cotidiano en símbolo de justicia global.